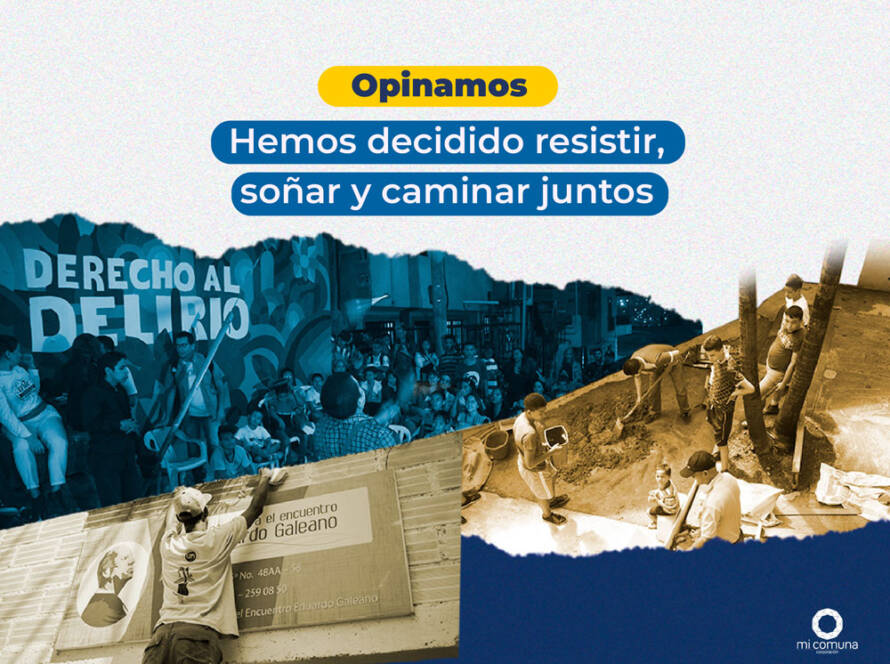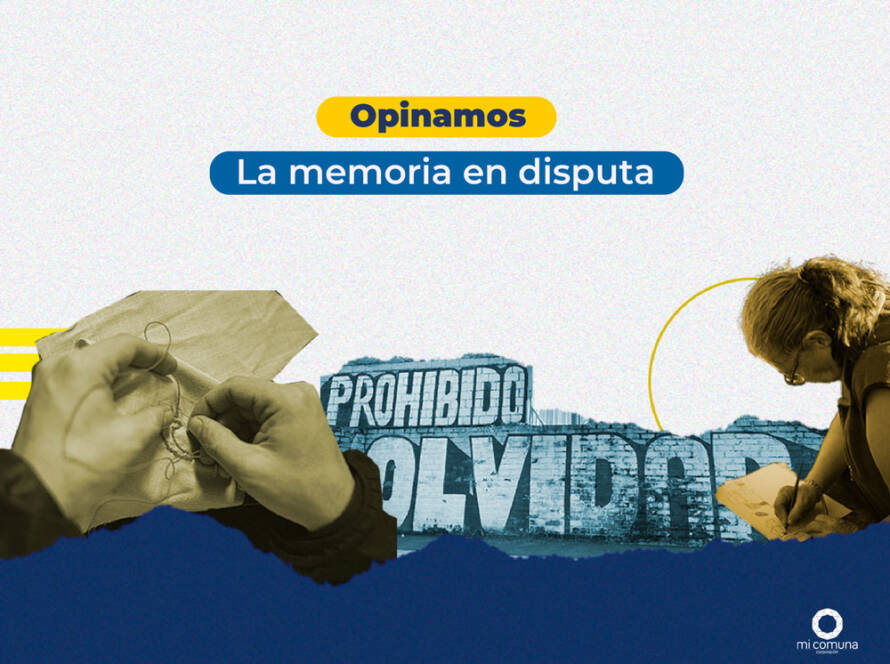En Colombia, hablar de medios de comunicación es hablar de derechos. El artículo 20 de la Constitución lo dice: toda persona tiene derecho a informar y a ser informada. Pero ¿Cómo podemos acceder a información libre de intereses capitalistas? Quiénes están decidiendo qué se cuenta, cómo se cuenta y a quién se escucha?
Aunque los medios de comunicación deberían servir para informar con calidad, representar la diversidad del país y garantizar el derecho a la palabra, la realidad es otra: buena parte de ellos responde a intereses privados, económicos y políticos que distorsionan la información y la reducen a una sola mirada. Es por ello, que reconocemos que los medios no son solo entretenimiento: son espacios donde se construye sentido, donde se habla de las realidades que vivimos. Y cuando esas narrativas están concentradas en pocas manos, lo que se impone no es solo una versión de los hechos, sino una visión del mundo.
En Colombia, los principales medios de comunicación están en manos de grandes grupos económicos. Según una investigación de Canal 1, estos son algunos de los actores que son los dueños de los medios:
- El Grupo Gilinski, conglomerado empresarial y financiero, es dueño de Semana, El Heraldo y El País de Cali.
- Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de los bancos del Grupo Aval es propietario de El Tiempo y City TV.
- El Grupo Prisa de España, dueños del Periódico El País y Los 40, controla en Colombia a Caracol Radio y W Radio.
- Carlos Slim, dueño del operador de telecomunicaciones Claro maneja Red+.
- La Organización Ardila Lülle, dueños de Incauca y Postobón poseen La FM radio, Canal RCN y el diario La República.
- El Grupo Santo Domingo, dueños de los D1 y de los hoteles Decamerón controlan Caracol Televisión, Blu Radio, La Kalle y El Espectador.
- La familia Char, de Barranquilla dueños de las tiendas Olímpica son dueños de emisoras como Mix, Radio Tiempo y Olimpica Stereo.
- Familia Gómez Martínez de Medellín, controlan El Colombiano y El Q’Hubo
Este panorama nos permite seguir sumando preguntas: ¿es posible hablar de pluralidad informativa cuando la mayoría de los micrófonos responden a los mismos intereses económicos y políticos?
En un país como el nuestro, marcado por una profunda diversidad de territorios, saberes, culturas y formas de vida, la concentración mediática no sólo silencia otras voces: las distorsiona. Lo que no se cuenta, lo que se oculta intencionalmente o se transforma según conveniencia, también es una forma de violencia. Además, se imponen «verdades» desde lo mediático, desde lo que se decide mostrar con carga emocional: lo que debe indignarnos, lo que debe alegrarnos, lo que debe preocuparnos o tranquilizarnos.
Controlan no solo la información, sino también nuestras emociones. Y cuando no apelan al sentimiento, lo hacen desde la necesidad: crean carencias artificiales, ancladas a los productos que publicitan o a las ideas que buscan posicionar como sentido común.
Se dice que los medios de comunicación son el “cuarto poder” creados como una fuerza independiente de los tres poderes clásicos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), capaz de influir en la política y en la opinión pública. Pero ¿qué pasa cuándo el “cuarto poder” es tomado por el poder económico como sucede en Colombia?. Para el académico, periodista y escritor español Ignacio Ramonet “esos medios de comunicación que, no solo dejan de defender a los ciudadanos, sino que a veces actúan contra el pueblo” han traicionado a la ciudadanía. Ante eso Ramonet propone crear un “quinto poder” cuya función sea denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos y sus cómplices.
Por eso, los medios públicos, comunitarios y alternativos son una disputa tan necesaria. Son espacios donde las comunidades pueden hablar desde su propia experiencia, contar sus historias, visibilizar sus luchas y desafiar las narrativas dominantes que muchas veces no las representan. Sin embargo, aunque a menudo se los nombra juntos, es importante reconocer sus diferencias y tensiones. Los medios públicos, financiados con recursos del Estado, tienen el deber de garantizar el derecho a la información plural y diversa. En teoría, deben estar al servicio de toda la ciudadanía. Pero en la práctica, muchas veces se ven condicionados por los intereses del gobierno de turno, convirtiéndose en altavoces institucionales más que en plataformas de diálogo ciudadano.
Por su parte, los medios comunitarios y alternativos surgen desde abajo, desde las organizaciones sociales, los territorios, las luchas populares y las experiencias de resistencia. No cuentan con grandes presupuestos ni con el respaldo de estructuras estatales. Su fuerza reside precisamente en eso: en su cercanía con las realidades que narran, en la participación activa de las comunidades, y en la independencia frente a los poderes mediáticos y económicos que suelen imponer agendas.
Sin embargo, una mirada crítica también nos obliga a reconocer que esta intención no siempre se cumple. Muchos de estos medios —aunque se autodenominan comunitarios o alternativos— terminan siendo altavoces de gobiernos locales o funcionan principalmente como herramientas para la gestión de recursos, dejando de lado procesos éticos, investigativos y de construcción colectiva que deberían ser su columna vertebral.
Además, al estar la mayoría bajo esquemas de autogestión y financiación limitada, su sostenibilidad depende en gran medida de la formulación de proyectos. Esto ha generado una lógica de competencia entre medios que no favorece la pluralidad ni el trabajo colaborativo, sino que los obliga a disputarse los mismos recursos en lugar de construir redes o alianzas, y en esta lógica, muchos medios comunitarios y alternativos no logran sostenerse en el tiempo. Esta situación debilita el tejido comunicativo en los territorios y deja vacíos que rara vez son ocupados por medios con enfoque popular o participativo.
En esa lógica, se ha extendido la idea de que las redes sociales ofrecen una salida. Es cierto: plataformas como Facebook, Instagram o TikTok han permitido reducir costos, agilizar procesos y llegar a más públicos con contenidos radiales, gráficos o audiovisuales. Pero esta oportunidad también tiene límites. Nos enfrentamos a una nueva forma de silenciamiento: la censura algorítmica, que invisibiliza o elimina contenidos políticos y críticos. Es decir, aunque parezcan espacios abiertos, estas plataformas también responden a intereses económicos que regulan lo que puede o no circular, y a su vez, crea una cultura de lo inmediato y fácil olvido.
Una ciudadanía bien informada es una ciudadanía que puede participar con conciencia. Pero para lograrlo, se necesitan medios que ofrezcan alternativas reales de información, formación y transformación. Desde la Corporación Mi Comuna, hemos apostado por una comunicación que no solo informe, sino que también incomode, cuestione y movilice. Porque comunicar no es simplemente contar lo que pasa, sino construir procesos que despierten pensamiento crítico, y le permita tener herramientas a la gente para su exigencia de derechos.
Por eso, seguimos haciendo lo que sabemos hacer: abrir el micrófono, prender la cámara, desplegar el papel sobre la mesa y salir a las calles. Porque la calle sigue siendo un escenario de exigencia, escucha y creación. Allí se levanta la voz de las niñas y los niños que piden ser escuchados, de jóvenes que se niegan a callar, y de personas adultas que aún creen en realidades más justas. Y en ese ejercicio, los medios comunitarios siguen siendo potencializadores de esas voces, amplificadores de las luchas cotidianas.
A modo de cierre, creemos que abrir los micrófonos es reconocer la comunicación como un derecho. La comunicación no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos; debe ser una herramienta real de participación y transformación social. Por eso, urge garantizar que las emisoras y prensas comunitarias cuenten con presupuestos estables, que los canales públicos respondan a la ciudadanía y no a intereses políticos, y que los medios comunitarios y populares no tengan que pelear entre sí por migajas.
Y este derecho, como cualquier otro, debe defenderse, ejercerse y sostenerse en el tiempo.